En una sociedad donde cada vez más personas conocen a sus parejas por algoritmos, mantienen amistades por mensajes y hasta encuentran consuelo en asistentes virtuales, vale la pena preguntarse: ¿qué nos está pasando? ¿Estamos sustituyendo el vínculo real por su versión digital? ¿Puede una aplicación ofrecernos la intimidad, el apoyo o el afecto que antes encontrábamos en un abrazo, una conversación cara a cara o una comunidad presente? La digitalización de las relaciones humanas avanza a toda velocidad sin saber a dónde nos lleva.
El negocio de la soledad: cuando la amistad se convierte en producto
En la era digital, el capitalismo ha encontrado una nueva mina de oro: la soledad. Así lo analiza Elsa Arnaiz en su artículo «Los amigos imaginarios de Mark Zuckerberg», donde denuncia cómo gigantes tecnológicos como Meta están transformando nuestras carencias emocionales en oportunidades de mercado. No se trata ya de vender productos o servicios, sino de comercializar vínculos, compañía y afecto —aunque sean artificiales.
Mark Zuckerberg, CEO de Meta, afirmó recientemente que “la gente se siente sola, quiere más amigos, y nosotros podemos ayudar”. Aunque suene compasivo, lo que hay detrás es un modelo de negocio basado en la creación de relaciones simuladas por inteligencia artificial. Estas «amistades» no requieren reciprocidad, no demandan nada a cambio y, lo más preocupante, están diseñadas para fidelizar emocionalmente al usuario/a. Es decir, para mantenerlo conectado/a, vulnerable y monetizable.
La autora recuerda cómo la evolución del capitalismo ha ido apropiándose de todo: primero fue el cuerpo, luego el tiempo, y ahora, los lazos humanos. Las redes sociales ya habían transformado la amistad en métrica y la validación en moneda de cambio. Pero la nueva frontera es aún más deshumanizante: sustituir el vínculo real por uno sintético, sin conflicto ni esfuerzo, con chatbots que te escuchan como si de verdad les importaras.
Esta tendencia se inscribe en lo que Arnaiz denomina “hipercapitalismo emocional”, un sistema que no solo explota nuestras emociones, sino que las entrena y modela para volvernos dependientes. Las aplicaciones de citas ya habían empezado este camino al monetizar el deseo de conexión. Pero al menos implicaban interacción humana. Las IA conversacionales eliminan esa dimensión: nos ofrecen compañía sin cuerpo, sin presencia.
La autora advierte que esto tiene implicaciones graves no solo a nivel individual, sino también social y democrático. La erosión del capital social —esas redes reales de confianza y cooperación— debilita nuestra capacidad colectiva para generar comunidad, sentido compartido y acción política. En lugar de reconstruir espacios de encuentro, las plataformas los digitalizan hasta vaciarlos de contenido.
Las grandes tecnológicas priorizan el “engagement” sobre la seguridad emocional, especialmente en la población más joven. Y, mientras tanto, cada conversación se convierte en dato entrenado para vendernos amistad artificial disfrazada de consuelo.
Más allá del mercado: la conexión social como prioridad de salud pública
Las advertencias de Arnaiz encuentran eco en el informe «De la soledad a la conexión social», publicado por la Comisión de la Organización Mundial de la Salud. Este documento subraya que la salud social —al igual que la física y la mental— es esencial para nuestro bienestar general. El informe también revela que una de cada seis personas que habita el planeta se siente solo, con cifras especialmente alarmantes entre adolescentes y personas mayores. Lejos de ser un fenómeno anecdótico, la soledad es una crisis silenciosa que influye negativamente sobre la cohesión social. Frente a este problema, la OMS no propone asistentes virtuales ni compañías digitales. Propone reconstruir el tejido social. Frente al modelo de “amistad como servicio” que promueven las plataformas tecnológicas, la OMS defiende la importancia de vínculos reales, complejos y humanos.
La gran diferencia entre ambas visiones radica en el enfoque: mientras Zuckerberg y sus pares plantean respuestas individuales y monetizables, la OMS llama a una acción colectiva, estructural y política. En lugar de sustituir el lazo social, propone sanarlo.
Así, lo verdaderamente revolucionario en 2025 no será una IA empática, sino una sociedad que se atreva a invertir —política, cultural y económicamente— en algo tan simple y radical como el encuentro. Como bien concluye Arnaiz: lo que necesitamos no cabe en una app.

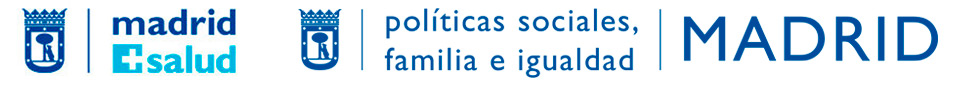
0 comentarios